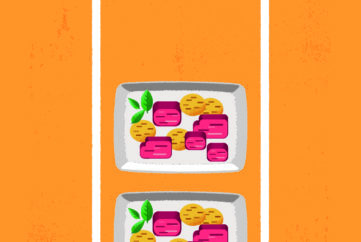Por Juan José Ramos Melo @JuanjoRamosEco
Según cuenta la leyenda, las puertas del jardín de las Hespérides eran custodiadas por un enorme dragón de cien cabezas, probablemente un imponente drago con multitud de ramas. El afamado jardín fue uno de los rincones más misteriosos del pasado, escenario de diversas leyendas de la mitología griega que, al igual que hacen hoy las religiones, pretendían explicar todo aquello que escapaba al razonamiento de los seres mortales.
Desde siempre, el drago ha sido un árbol mitológico e incluso algo sagrado para las culturas del Mediterráneo. Llegó a ser muy preciado en tiempos antiguos y usado por griegos, romanos y árabes, incluso hasta en la Edad Media como producto mágico. Su savia de color rojizo, denominada ‘sangre de drago’, fue muy codiciada por su escasez y las numerosas virtudes que se le atribuían, desde remedio medicinal hasta cicatrizante e incluso colorante de túnicas y violines en la época de la Ilustración. Los antiguos aborígenes que poblaron las Islas también le dieron diferentes usos, algunos ligados a la enigmática práctica de la momificación y preparación para el viaje a la otra vida.
No son árboles como tales, ya que no poseen un tronco leñoso y científicamente se clasifican junto a otros congéneres similares a la yuca, el árbol cebolla y algunas especies que pueblan las zonas subtropicales del planeta. En la actualidad se han descrito para la ciencia alrededor de 60 especies de plantas de este género, Dracaena, aunque dragos como tales tan solo se conoce media docena de especies, que se distribuyen a ambos extremos del Sáhara. Los dragos de Somalia, Nubia, Saba y Socotora al este del gran desierto, en el entorno del mar Rojo, y el drago de Gran Canaria y el macaronésico al oeste, en la costa atlántica.
El drago macaronésico, denominado por los científicos como Dracaena draco por su corteza en forma de piel de dragón, se encuentra en Madeira, Canarias y Cabo Verde, y en el extremo oeste de la cordillera del Antiatlas marroquí, donde sobrevive en las zonas más abruptas una forma diferente descubierta hace unos pocos años. Los dragos pueden llegar a adquirir importantes proporciones y alturas de hasta quince metros, como el milenario de Icod de los Vinos, un auténtico gigante vegetal; aunque, lamentablemente, lo más normal en la actualidad y en estado silvestre es verlos retorcidos y compactos como si fueran bonsáis japoneses, colgando de las zonas más inaccesibles de riscos y acantilados y sobreviviendo a la acción destructora del ganado caprino, que durante cientos de años ha aniquilado hojas, frutos y ramas, lo que impide su regeneración.
Su crecimiento es muy lento. Tarda mucho en adquirir una talla arbórea y su edad se puede determinar de forma orientativa por el número de ramificaciones que posee, al parecer quince años por cada una de ellas. Su floración y fructificación es bastante irregular, dependiendo del clima, y existen diferentes creencias populares que la asocian con años de lluvias y bonanzas.
Recientemente en los barrancos del sur de Gran Canaria se ha descrito otra especie de drago, el drago de Gran Canaria, que había pasado desapercibida ante los ojos de botánicos y naturalistas por la inaccesibilidad de los lugares en que se encuentran los pocos ejemplares que han sobrevivido.
En el pasado los dragos llegaron a formar extensos bosques junto a sabinas, almácigos, acebuches y lentiscos. Hoy en día esas áreas han sido sustituidas por tierras de cultivos en las medianías y por poblaciones humanas y cultivos tropicales en las zonas bajas. A pesar de la destrucción y ocupación de su hábitat natural, forman parte de nuestro paisaje y es habitual verlos en zonas ajardinadas de todas las islas e incluso en otras ciudades del planeta. Se convierten así, junto con la palmera canaria, en uno de los embajadores vegetales del Archipiélago.