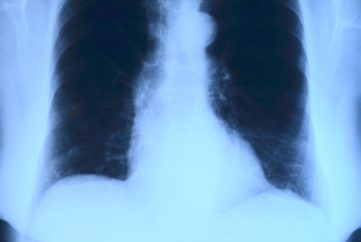Aranzazu del Castillo Figueruelo
Recientemente tuve la suerte de viajar con un grupo de compañeros de trabajo a un destino que ofrece playa y montaña a partes iguales: Madeira. Naturaleza en estado puro que los madeirenses se esfuerzan por cuidar con verdadero mimo. Una semana nos bastó para conocer los rincones más bellos de la isla y para vivir un conjunto de experiencias que sirvió como pegamento de un grupo, en un inicio, casi de desconocidos.
Además de actividades culturales, nuestra visita a la isla portuguesa incluyó una serie de actividades que garantizaban la vivencia de emociones intensas: una ruta en barco para avistar cetáceos, una caminata por la húmeda Laurisilva, un paseo en teleférico, una ruta de barranquismo y la bajada en carreiro, unas cestas de mimbre que son conducidas por dos personas a través de unas calles lo suficientemente inclinadas como para que el vehículo tome bastante velocidad.
Después de cinco días de aventura los miembros del equipo ya no son desconocidos, se han establecido vínculos especiales entre ellos. Aunque en algunos casos la relación quede ahí, los recuerdos y las experiencias vividas sumarán a cada uno de los individuos, lo transformarán de algún modo y, al menos durante un tiempo, este evocará con una sonrisa las múltiples anécdotas que durante el viaje surgieron.
Esta reciente experiencia me ha hecho rememorar un momento de mi infancia y adolescencia que guardo con particular cariño: los campamentos de verano. Después de todo un curso de horarios, papel y lápiz, esta actividad estival se convertía para mí en una especie de liberación de toda la energía que había acumulado durante el año. Al mismo tiempo, y casi de manera imperceptible, suponía un entrenamiento en diferentes habilidades importantes para la vida: habilidades sociales, autonomía y gestión del miedo, por poner solo algunos ejemplos.
Por suerte, hoy en día siguen existiendo estos épicos campamentos. Pese a la competencia que las tecnologías puedan hacerles, continúan siendo un reclamo para muchos jóvenes. Precisamente por la feroz adicción que muchos de ellos tienen a móviles y ordenadores esta actividad tiene un importante valor “terapéutico”. Permiten al niño (también a los adultos) desintoxicarse de tanto mundo virtual y reconectar con la realidad desde lo más básico, la tierra, los árboles y el aire limpio.
Pero además de facilitar la desconexión, como comentaba, ir de campamento y exponerse a situaciones sociales (desacuerdos, debates, discusiones, toma de decisiones, etc.) y a miedos (a las alturas, a la oscuridad, a los barcos, etc.) y enfrentarse a las tareas domésticas -aunque en versión campestre- sin la guía constante de mamá y papá (cocinar, asearse, recoger la caseta, etc.) se convierte en una forma lúdica e intuitiva de prepararse para la vida adulta.
Además de los beneficios que pueda aportar a un niño el hecho de irse de campamento (descargar energía, contactar con la naturaleza, aprender habilidades y valores, etc.), también supone ciertas ventajas para los padres. A menudo, cuando se tiene un hijo, la relación entre estos pasa a un segundo plano y toda la vida comienza a girar y organizarse en torno al más pequeño de la casa. Se hace con gusto, por supuesto, pero si se descuidan en exceso otros aspectos importantes puede terminar pasándonos factura. Una de las cosas que con frecuencia se ve resentida es la relación de pareja entre la madre y el padre del niño. Este deterioro es explicado en un gran porcentaje por la escasez de tiempo para disponer de momentos de calidad con la pareja. Solos él y ella, sin hijo, ni etiquetas de madre o padre. Los días de campamento son perfectos para buscar y planificar ese encuentro con la pareja, retomar intereses comunes y mimar al otro sin el estrés que supone estar pendiente de una tercera persona.
Además de la relación con el otro, también es importante cuidar los momentos con uno mismo. Para los niños, los padres son el adulto más significativo y del cual van a imitar y aprender la mayoría de conductas y valores durante sus primeros años de vida. La estabilidad emocional de estos juega un papel fundamental en el ejercicio de la paternidad. La llegada de un hijo, además de alegrías, puede conllevar estrés, debido a que a las tareas laborales se le añaden las funciones y exigencias típicas del nuevo rol. Como consecuencia, frecuentemente se desatienden las necesidades e intereses personales y se descuida el propio bienestar personal, repercutiendo en la relación con el niño. El campamento puede ser empleado como excusa perfecta para tomarse el tiempo y la calma necesarias para dedicarse a uno mismo y obsequiarse con aquello -psicológico o material- que más necesite en ese momento.
En resumen, mandar a un hijo de campamento tiene grandes beneficios para este y para sus padres. Él hará amigos, se enfrentará a retos y a miedos, adquirirá valores y habilidades, aprenderá a convivir y a gestionar conflictos en la relación con los otro, etc. Y, por otra parte, sus padres podrán darse un homenaje, ¡ya sea en solitario o en pareja!